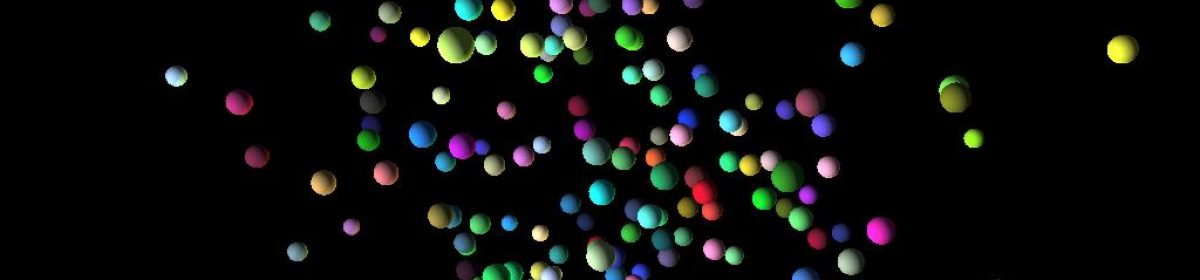Durante muchos años, el multimillonario estadounidense Alan Durik fue muy conocido por su colección de cuadros. Las pinturas que adornaban las paredes de sus mansiones eran admiradas por sus invitados, y a menudo por un buen número de aficionados que, con no demasiada dificultad podían obtener pases para visitar las distintas viviendas en las que se custodiaban, con gran cuidado, todas las obras que él se seguía afanando en acaparar.
No obstante, a diferencia de otros adinerados coleccionistas, Durik contaba con una gran reputación ya que elegía personalmente todos los lienzos que adquiría, y su conocimiento de los distintos maestros, así como el gusto de cada una de las obras, gozaba de la admiración de un gran número de amantes de la pintura.
Realmente el tiempo, esfuerzo y recursos que le dedicaba, hacía ver claramente que no era el típico inversor en arte, más preocupado por la revalorización de sus obras que en cualquier otra consideración artística, lo cual no evitaba que la cotización de su colección personal creciera de año en año de forma considerable.
Fue su médico y amigo personal Donald W. Harrington quien, tras visitarle en sus aposentos en su vivienda de Bridgehampton, se quedó observando el único cuadro que decoraba la habitación. Aunque su autoría aparentaba ser de Domenico Ghirlandaio, el médico con gesto de extrañeza le preguntó porqué pudiéndose permitir todo tipo de obras, había elegido una vulgar falsificación para su estancia favorita. Durik se irritó con el comentario de su amigo, y durante horas discutieron apasionadamente sobre la autenticidad del cuadro, más ninguno de los dos cedió en su convicción. Tanto es así, que Harrington se empeño en llamar a expertos que pudieran corroborar su postura, e incluso se ofreció a pagar él mismo dichas pruebas, a lo que Durik accedió con gesto confiado, exigiendo únicamente como condición que las pruebas se realizaran allí mismo.
Alan Durik no sabía entonces que la enfermedad que había llevado al Dr. Harrington a su casa, acabaría con la poca salud que aun le restaba y que ya nunca se volvería a levantar de aquella cama, y por ello asistió paso a paso desde su lecho a todo el proceso de verificación mientras los técnicos aplicaban sus conocimientos de forma concienzuda y extremadamente cuidadosa al verse observados permanentemente por el convaleciente.
Finalmente, emitieron el informe final en el laboratorio a partir de las muestras obtenidas, y el responsable acudió diligentemente el día y hora acordados de nuevo a la estancia donde Cuadro, Durik y Harrington se hallaban reunidos. Con voz seria y monótona anunció que el doctor tenía razón en sus afirmaciones, y sin cambiar de tono fue enumerando las abrumadoras pruebas que existían a favor de dicho juicio, lo que demostraba lo meticuloso del estudio, y de paso justificaban el importe de la abultada factura.
El enfermo se quedó con gesto petrificado durante varios minutos que se extendieron incluso más allá de la lectura del informe, ante la mirada atenta y un poco preocupada de su amigo, pero finalmente emitió una amplia sonrisa que hizo pensar sinceramente a todos los que le observaban que, por algún extraño motivo, Alan Durik era más feliz en ese instante de lo que lo había sido nunca. Algo después, con voz pausada hizo llamar a su abogado para redactar un nuevo testamento.
No fue hasta su muerte, apenas un mes después, cuando se supo que los cambios introducidos en el testamento afectaban específicamente a esa obra, que lejos de haber sido desechada, le acompañó hasta el último de sus días. Si bien toda la colección acumulada a lo largo de los años había sido legada a la fundación que llevaba su nombre, el cuadro en cuestión quedaría en manos de su hija Alba.
La historia del engaño al que se había visto sometido el afamado y experto coleccionista fue objeto de muchas conversaciones. A menudo se oían expresiones de pena al finalizar la historia, y en otros casos crecía de la mano de charlatanes que pretendían dar explicación de todos los detalles del fraude sufrido, aun sin tener tan siquiera un solo dato real sobre el que verificar dichas fábulas, pero que aun así argumentaban de forma experta.
En todo caso, solo fue años después cuando, una entonces joven y desconocida reportera, desveló la realidad de lo que en verdad ocurrió. Se encontró con la historia por casualidad, en una nueva y aderezada versión que le contó una de las guías del Museo que exponía gran parte de la colección. Siguiendo el instinto de reportera que luego le llevaría al éxito y que haría de Ann Holiday un nombre que hoy ya pocos desconocen en la profesión, quiso ir a la fuente de la historia, y consiguió entrevistarse con Alba Durik.
Hasta esa fecha, igual que durante toda su vida, Alba Durik se había mantenido lejos de los medios de comunicación que tan atraídos se veían por su nombre y familia, pero fué la inocencia y frescura de Ann la que le convenció para recibirla e invitarla a un té en un salón decorado de forma simple y en el que el único cuadro que colgaba era precisamente el que su padre había atribuido a Ghirlandaio.
Alba habló con sencillez e inocencia, y las lágrimas aun se le escapaban al hablar de su padre. En algunos momentos le brotó una risa que sonaba infantil por lo genuina y pura, cuando Ann le mencionó algunas de las historias que se contaban sobre el cuadro.
Finalmente explicó:
Durante años, mi padre tuvo un sentimiento de culpa. Amaba el arte, y sentía la necesidad de compartirlo con todos aquellos que lo amaban como él, pero ese cuadro le inspiraba sentimientos más grandes que cualquier otro y se sentía vinculado a él de una forma más estrecha. Una vez incluso llegó a confesarme que su inspiración y afán por el coleccionismo provenían de éste cuadro, y que el resto de su recopilación solo lograba imitar en él de forma pobre las sensaciones que éste le producía.
Su culpa nacía de no desear que nadie fuera de su familia compartiera con él ese
sentimiento por el cuadro, y por eso nunca fue expuesto al público.
Cuando los expertos negaron la autenticidad al cuadro, esto no restó ni un ápice al valor que mi padre le atribuía, pues sus sentimientos habían sido reales, y esa evaluación íntima y personal era la que realmente era importante para él, pero hizo desaparecer ese sentimiento de culpa.
El testamento y lo demás fue solo la forma de hacerme feliz, sin que ello supusiera ningún perjuicio para otros amantes de la pintura, pues nunca se habría atrevido a regalarme el cuadro sabiendo como sabía, que yo tampoco sería capaz de compartirlo.